HUELVA: LOS ÚLTIMOS TERRITORIOS DEL LINCE
 |
Estamos en el
verano de 2004. Al caer el sol, el calor sofocante del mes de agosto en la
sierra nos da un respiro. Un grupo de naturalistas nos apostamos sobre una colina,
esperando. Ante nosotros el río Jándula, que continua su camino por Sierra
Morena tras dejar tras de sí un pequeño embalse, flanqueado por una hermosa
fresneda. Más allá, el poblado abandonado, que se construyó para albergar a la
gente que trabajó en la construcción de la presa. Detrás, protegida por una
valla cinegética, la dehesa que se pierde en un horizonte de viejas y
desgastadas colinas. En el risco lejano la gran águila posada igual puede ser
la real o la imperial ibérica. Ambas reclaman estos territorios.
Salpicados entre el
encinar, asoman afloramientos graníticos que aquí llaman “saliegas” Las oquedades entre las piedras sirven de
refugio a una especie que se desvanece.
En el largo
crepúsculo estival, aún se escucha el relincho del pito real entre los fresnos
de la ribera, mezclado con el silbido de los estorninos. De repente, uno de mis
compañeros susurra con emoción “un lince”.
Buscamos ansiosos con los prismáticos. Por un camino entre la orilla
opuesta y las casuchas encaladas, al otro lado de un pequeño puente, camina un gran
macho de lince ibérico. Se trata de un ejemplar grande y musculoso, típico de la
población esculpida por la topografía áspera de estas montañas.
Va al paso, como corresponde
al ritmo natural con el esta especie que se mueve habitualmente. Tranquilo.
Seguro de sí mismo. En este momento, discutiríamos con cualquiera que negase
que nuestro felino no es el tigre del bosque mediterráneo. Se trata de un
ejemplar de “mota fina”, uno de los dos patrones básicos de las manchas del
pelaje de estos gatos. Las manchas pequeñas negras espolvorean su pelo marrón
grisáceo. Sube por el camino
y detiene su marcha para defecar en una de las letrinas con que esta especie
marca y se comunica. Los cagarruteros se encuentran en los territorios de estos
carnívoros solitarios en lugares despejados como cruces de caminos, senderos,
cortafuegos o en las plataformas pétreas de las “saliegas” Generalmente evitan
el contacto con sus congéneres, excepto en la época de celo, por lo que el
marcaje con excrementos y orina forma parte fundamental de su vida social como
medio de comunicación química.
A cinco o seis
metros de donde el lince ha cagado sus mensajes, entre el matorral, una cierva
está acurrucada en su cama. La cierva parece no inmutarse por el paso del gato
de los pinceles. Un macho de ese tamaño puede, y de hecho lo hacen
ocasionalmente, depredar sobre ungulados como ciervas, muflones, gamos y sus
recentales. Algo en el lenguaje corporal del depredador le dice que hoy puede
estar tranquila. Lo está viendo y lo está oliendo. El lince no está cazando.
Lo cierto es que el
lince ibérico es un especialista en el conejo de monte. Puede capturar otras
presas, pero ha adaptado su comportamiento incluso su tamaño (los ejemplares
prehistóricos de la especie que llegaron a poblar el centro de Europa eran mayores que los actuales) a la captura de
este lagomorfo endémico de la Península Ibérica. El conejo le proporciona al
gran gato del bosque mediterráneo el equilibrio necesario entre el gasto que
supone capturarlo y las calorías que necesita para vivir.
Los problemas de
las poblaciones de conejo a la lo largo
de la segunda mitad del siglo XX han sido una de las principales causas del
vertiginoso declive de los linces españoles y portugueses. La mixomatosis y la
neumonía hemorrágica vírica, dos enfermedades introducidas devenidas en plagas, diezmaron las poblaciones de conejo
de forma despiadada. El conejo ha sido la piedra de toque de los ecosistemas
mediterráneos ibéricos y su ausencia puso en graves aprietos a la mayoría de
los depredadores que lo acompañan en ellos. Rapaces y mamíferos carnívoros
cazaban conejos, un maná inagotable, en un momento u otro, pero los
especialistas, como el lince y el águila imperial se asomaron al abismo de la
extinción. Si te especializas en un recurso, te conviertes en el mejor
aprovechándolo, pero si ese recurso escasea sobrevivir puede ser trágico. Nuestro lince
continúa su campeo y desaparece tras una de las cercas que delimitan la finca.
Me felicito, porque
la mañana anterior, mientras esperaba la llegada de mis compañeros, rastreaba
solo por la zona. Había encontrado pasos del gato bajo los mallados
cinegéticos, había localizado la letrina en el sendero con excrementos
recientes. Había anticipado mentalmente el recorrido que ha realizado el gran
macho esta tarde. Sus huellas en el camino, eran las típicas huellas de gato,
cuyas características principales se repiten del gato doméstico al jaguar.
Redondeadas, asimétricas, cuatro dedos alrededor de una gran almohadilla planta
de contorno trapezoidal y con las uñas afiladas que no se suelen imprimir convenientemente
guardadas en sus estuches.
De vuelta por la
carretera vemos las señales de tráfico triangulares de peligro con la cabeza de
un lince sobre fondo blanco. Extraña heráldica que nos advierte de otro de los
problemas a los que se enfrentan esta especie en peligro de extinción. Los atropellos
de linces en carreteras suponen pérdidas trágicas cuando cada ejemplar es
precioso para la supervivencia de la especie.
Llegamos siendo ya
noche cerrada a una zona de casitas de campo. Una urbanización sin sentido en
el corazón de la mejor población mundial de este felino. Afortunadamente,
proyectos urbanísticos mucho más agresivos previstos en algunas de las mejores
fincas linceras de esta sierra han sido abortados. Y es que la pérdida de
hábitat es otra y ,seguramente, la peor de las amenazas que se ciernen sobre el
lince ibérico. De nada sirven los esfuerzos destinados a criar en cautividad a
una especie si no le dejamos sitio donde vivir.
A pesar de todo pienso,
esperanzado, que algo tendrá la Sierra de Andújar, algo estarán haciendo bien
las personas que viven y trabajan en ella, cuando se mantiene y crece aquí la
mayor población del lince ibérico en el mundo.
Hoy, más de una
década más tarde, esta especie aumenta sus efectivos lentamente en sus dos
baluartes clásicos, Andújar y Doñana. El programa estatal de cría en cautividad
y reintroducción se ha puesto en marcha para crear nuevas poblaciones viables,
buscando recuperar al lince en su antigua área de distribución. Desde la
Administración y las entidades conservacionistas, se trabaja en la conservación
del hábitat y en su desfragmentación, haciendo carreteras más permeables para
la especie. Se lucha por la recuperación de las poblaciones de conejo.
 Hay aún muchos
problemas que se lo ponen difícil, pero hoy
el tigre mediterráneo tiene una
esperanza. El próximo mes de Septiembre salimos en dos escapadas una de la mano de José Arcas, para un taller de pintura de naturaleza dodne viviremos la plástica de este hermoso felino con el reconocido artista de naturaleza gallego. Tenéis la información en este enlace. Y otro que conmandaré yo mismo para adentrarnos en los secretos mejor guardados del "Reino del Lince". Teneis toda la información en este enlace.
Hay aún muchos
problemas que se lo ponen difícil, pero hoy
el tigre mediterráneo tiene una
esperanza. El próximo mes de Septiembre salimos en dos escapadas una de la mano de José Arcas, para un taller de pintura de naturaleza dodne viviremos la plástica de este hermoso felino con el reconocido artista de naturaleza gallego. Tenéis la información en este enlace. Y otro que conmandaré yo mismo para adentrarnos en los secretos mejor guardados del "Reino del Lince". Teneis toda la información en este enlace.
JOSE CARLOS DE LA FUENTE

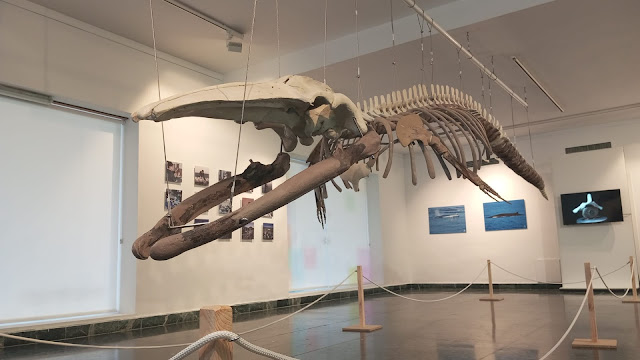

Comentarios
Publicar un comentario